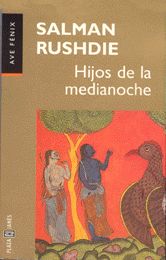Ceniza de Tagore. El arte como reinvención del mundo
Por: Noé Vázquez.
Para Gilberta Villegas, por haber llegado y también por haberse quedado.
Mientras Juan Ramón Jimenez contemplaba las olas tremolantes tuvo una revelación: la espuma marina se había convertido en "la ceniza de Tagore". Para Juan Ramón, Tagore se había unido en "ceniza al mundo por medio del mar". De saberlo, el poeta indio hubiera encontrado una feliz explicación de sus ideas respecto al arte en una metáfora creada por el poeta español. Para Tagore, el arte es un fenómeno exclusivo de la personalidad, el cual "dibuja lo externo sólo en la relación que tiene con nosotros mismos", su elemento subjetivo es esencial, imprescindible. El artista puede unirse al mundo a través de la sensibilidad de los demás, su comunión con nosotros es perenne. Que la espuma marina sea la ceniza de Tagore los explica el hecho de que todo arte está dotado de su propia lógica. Para la interioridad de un artista las estrellas pueden ser sempiternas muy a pesar de lo que digan los astrónomos.
Tagore nunca dio una definición del arte pero intentó rastrear sus orígenes: "el hombre posee un fondo de energía emotiva que no es del todo indispensable para su conservación. Éste sobrante busca salida a través de las creación de arte".
El arte es un juego a ir más allá de los límites fijados por lo convencional y jugar sólo es propio de animales superiores. Jugamos a él porque poseemos el excedente físico y emocional para hacerlo. Desde los orígenes hemos buscado dominar la naturaleza y satisfacer nuestras necesidades inmediatas: derrotamos a la Bestia y después la dibujamos en las paredes de la caverna: representamos. Al calor de la hoguera re-creamos un instante pasado y, si queremos, lo mistificamos. El arte aborda la reinvención del mundo, crea una realidad alterna, subvierte el orden positivo y concreto de la realidad (a decir de Herbert Marcuse), nace de lo real y realiza una metamorfosis en la criba de la imaginación poética (no olvidemos que poesía viene la poiesis, que es construcción, edificación), realiza la objetivación de la sensibilidad del creador, trastoca los elementos formales de la realidad o los coloca en un plano distinto, imaginado; a través del arte se entabla un diálogo entre las ideas y las formas; consigna lo existente pero también nos otorga lo "ajeno", lo "otro": la llama mínima y singular que forma el estilo del artista, la comprensión unitaria e individual y solo parcialmente compartida con un lenguaje (siempre imperfecto) y los códigos existentes al momentos del creación; el jardín secreto y vedado, solo entrevisto, que forma el trasfondo poético de las cosas, ese reverso que mas que responder, interroga; aquello que es preciso y urgente trasplantar al mundo para romper el tedio de una realidad formal, de ahí el carácter subversivo y revolucionario del arte.
El arte es una interpretación de la realidad, una realidad imaginada. Preguntas al aire: ¿Quién puede contra la imaginación? ¿Qué recursos tenemos en su contra?
El arte, y en lo particular el arte literario nace de un impulso del espíritu, es la expresión de un dinamismo que que engendra vidas paralelas a la nuestra. Un espectador de los fenómenos literarios sabe que dormir es indeseable en un mundo que se celebra a sí mismo saturándose de universos alternos. Los artistas (esos fabricantes de realidades fabulosas) crean en el lector una soledad ruidosa. Somos inducidos a soñar despiertos. Sabemos que nuestras vidas también son un río consagrado a una memoria que crece por eso no debe extrañarnos que en algún punto de nuestros recuerdos Jean Valjean siga huyendo del inspector Javert; no nos asustemos de que alguien busque un lugar apacible para reunirse a solas con los personajes de La guerra y la paz, esos viejos conocidos; o bien, consideremos parte de lo normal que uno de estos días Aliosha Karamazov toque a nuestras puertas y reclame aquello que Rafael Alberti llamaba "honores de vida".
Se dice que una vez un médico le sugirió a Honoré de Balzac que se prepara para morir ya que le quedaban pocos días de vida, a lo que el genial escritor respondió: "Llamen a Bianchon, él me salvará". Ésto podría ser una escena normal entre un moribundo y su médico si no fuera porque el citado Bianchon no existe ni existió, es un personaje creado por Balzac para su conjunto de obras La comedia humana. También a Óscar Wilde le daba por situar su realidad en otra parte: en una ocasión, al encontrarse con un amigo que acababa de ver morir a su padre y se lamenta en su duelo, Wilde le respondió: "Todo eso está bien...pero volvamos a la realidad...hablemos de Eugenia Grandet". Volvamos a la realidad nosotros también. Representar a través del arte nos es imprescindible, el espíritu humano "respira" a través de creaciones propias y ajenas en un deseo común de alucinar, lo que a veces nos lleva a ver el arte como parte de la vida y viceversa, o bien, llegar a confundirlos, disolver las fronteras entre lo uno y lo otro.
Rabindranath Tagore afirmaba que todo arte emana de la personalidad, de los singular y lo particular, de lo concreto que solo es posible hallar en la mente del individuo y nunca en manos de una abstracción, llámese Estado o Corporación, es por eso que los esquemas impuestos para la creación nunca llegar a hacer verdadero arte, esto lo ilustra el fracaso de movimientos como el del realismo socialista o la literatura inspirada sólo en elementos funcionales u operacionales. Óscar Wilde aseguraba que todo arte es completamente inútil y Vladimir Nábokov les decía a sus alumnos que la fantasía sólo es fértil cuando es fútil. Es arte por el arte mismo, no como un medio enaltecedor sino como un fin en sí mismo: el encuentro con la emoción estética. Rodeo, periplo sobre nuestra existencia en donde hacemos a un lado la mezquindad, nos olvidamos de los apetitos inmediatos y perfilamos las características de una utopía no necesariamente funcional. Regresemos a Tagore: "el hombre personal puede vivir en cierto reducto en donde está por encima de lo ventajoso y de lo útil". Esto también lo sabían los filósofos de los "Upanishads": "La literatura es goce y todo goce es desinteresado".
Si Óscar Wilde sentenciaba que es al espectador y no a la vida a quien revela el arte, Nábokov hizo eco de esta afirmación al decir en sus cátedras: "de todos los personajes que crea el artista los mejores son los lectores". Henry Miller, quien supo fundir la literatura con su propia vida sabía que todo creador busca cómplices en sus espectadores, el arte sólo puede realizarse a través de las sensibilidades ajenas: "no es la actuación de un solista; es una sinfonía en la oscuridad con millones de participantes y millones de oyentes". Sólo en la interioridad del lector o espectador es donde la creación puede realizarse, tomar su forma definitiva.
Balzac estaba consciente de la inmortalidad que puede darse a través de la creación: las obras de arte son acciones humanas en la muerte. El artista se sabe transitorio. La vida, a decir de Tomas Segovia, es el sitio "que hay que abandonar a toda costa", es por eso que se hacen obras que puedan convertirse en un diálogo con lo intemporal. Las creaciones humanas son un tentativa de poblar el infinito, de ponerle trampas a la muerte. En el arte literario palabras de fuego y hielo formas las frases adecuadas para la eternidad, por ello el verdadero arte siempre es actual, en la literatura los hechos representados continúan aconteciendo, forman un temporalidad artificiosa que sólo transcurre en términos del creador.
Es común que el artista busque que sus creaciones formen parte del bagaje cultural de las generaciones posteriores, su obra siempre buscará ser parte del espíritu humano. Novalis lo de ve esta manera: "Todo artista es absolutamente trascendental".